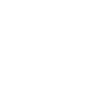Mujeres y economías ilegales en la región andina: de víctimas invisibles a actoras de cambio
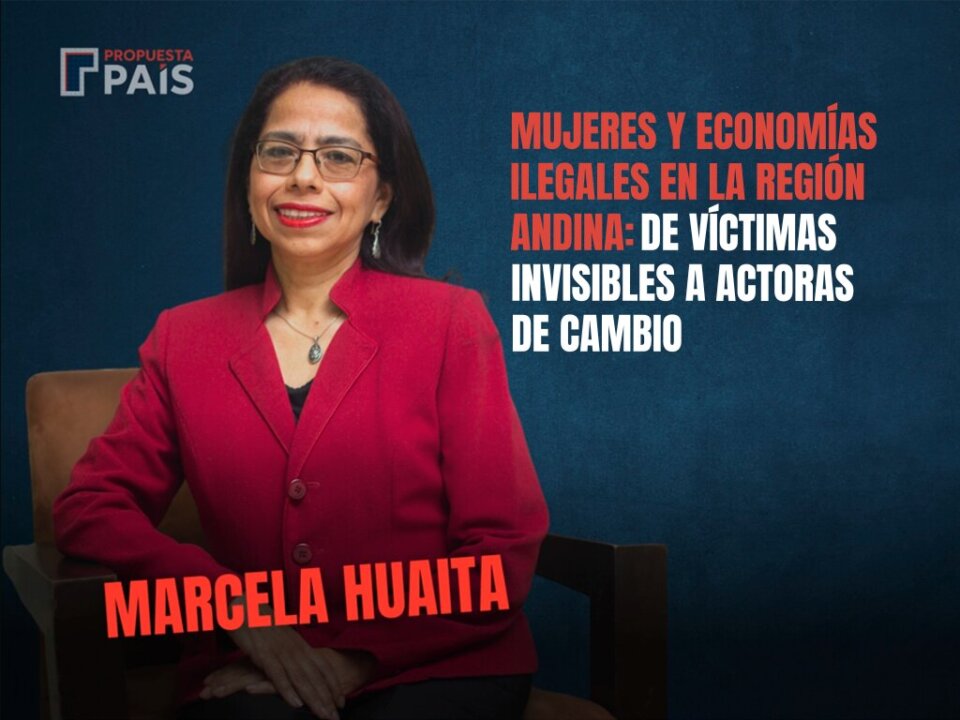
27/10/2025
Cuando se habla del impacto social de las economías ilegales y del crimen organizado en América Latina, la atención suele dirigirse a los daños visibles: violencia armada, corrupción, inseguridad y degradación ambiental. En este marco, las mujeres aparecen representadas casi exclusivamente como víctimas: de trata, de explotación sexual o de violencia doméstica.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Las mujeres no son únicamente víctimas; también son actoras, protagonistas e interlocutoras en estas dinámicas. Su papel es múltiple: participan en cadenas de producción ilícita, asumen roles logísticos y comunitarios (Cuesta Astroz, Mazzoldi Díaz, & Durán Díaz, 2017), lideran procesos de resistencia frente a la criminalidad y ocupan espacios institucionales clave en la lucha contra estas mafias.
Reconocer esta diversidad no es un detalle secundario: es una condición necesaria para que las políticas públicas y las estrategias estatales sean realmente efectivas.
Un contexto que empuja a la ilegalidad
En la región andina, y de manera muy marcada en el Perú, las mujeres enfrentan contextos estructurales de desigualdad, pobreza y exclusión social. La informalidad laboral alcanza niveles cercanos al 70 % de la población económicamente activa (INEI, 2023), y las oportunidades económicas para mujeres rurales e indígenas son particularmente limitadas.
En este escenario, las economías ilegales —desde la minería y tala ilegal hasta el narcotráfico y el contrabando— aparecen como opciones de supervivencia. Muchas mujeres encuentran allí ingresos inmediatos y cierta autonomía económica relativa, aunque a costa de enormes riesgos personales y familiares.
Pero esa participación ocurre en contextos atravesados por relaciones de poder patriarcales. Las mujeres pueden asumir roles logísticos, de intermediación o incluso de liderazgo, pero casi siempre bajo condiciones de vulnerabilidad, coerción y violencia (Alonso, Loaiza, Suárez, Castellanos, & Cárdenas, 2020).
Madres campesinas: motor de cambio en zonas cocaleras
Un caso paradigmático lo encontramos en las zonas cocaleras del Perú, particularmente en San Martín y el Valle del Monzón. Allí, los programas de desarrollo alternativo impulsados desde los años noventa encontraron en las madres campesinas a sus principales aliadas.
Las estrategias de poserradicación desarrolladas en el marco del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS) han incorporado progresivamente un enfoque de género que reconoce el papel central de las mujeres en la toma de decisiones vinculadas al bienestar familiar y comunitario. Más del 30% de las firmantes de los compromisos de desarrollo alternativo fueron mujeres, lo que evidencia su liderazgo en procesos de transformación social. Este hallazgo, valorado por DEVIDA, refleja una tendencia coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que sitúan la igualdad de género y la reducción de las desigualdades como condiciones indispensables para erradicar la pobreza y garantizar la prosperidad y el bienestar de todas las personas. (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 2017)
En esa misma línea, diversos testimonios y relatos —como los recogidos por la cooperación alemana (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development et al., 2018) y por Goudsmit (2021)— muestran que muchas mujeres se involucraron activamente en los procesos de erradicación de cultivos de coca, no solo en respuesta a presiones externas, sino impulsadas por la convicción de ofrecer un futuro distinto a sus hijas e hijos. Este compromiso, estrechamente vinculado al ejercicio del cuidado y al bienestar familiar, generó dinámicas de organización y movilización comunitaria orientadas a fortalecer proyectos de salud, educación y producción lícita, reafirmando el papel protagónico de las mujeres en la construcción de un desarrollo sostenible y equitativo.
Procesos similares se observaron en otros países andinos. Durante el Encuentro Internacional de Mujeres Campesinas, realizado en Bolivia, Colombia, México y Perú, las participantes expresaron su decisión de romper con el ciclo de violencia vinculado al narcotráfico y de apostar por alternativas productivas como una forma consciente de resistencia intergeneracional (Corporación Humanas, 2019). En esa misma línea, Cruz Olivera, García Castro, Ledebur y Pereira (2020) destacan que estas experiencias revelan la capacidad de las mujeres para transformar el duelo y las pérdidas acumuladas en resiliencia y agencia social, impulsando procesos de cambio que fortalecen el tejido comunitario y abren camino hacia modelos de desarrollo más justos y sostenibles.
Minería ilegal en Madre de Dios: entre la subsistencia y la resistencia
Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, 2025), la minería ilegal del oro ha afectado severamente a la Amazonía peruana, con una deforestación total de 139,169 hectáreas, de las cuales Madre de Dios concentra el 97.5% del impacto total. Además de la pérdida de cobertura forestal, esta actividad ha contaminado ríos con mercurio, afectando seriamente los ecosistemas acuáticos y las comunidades indígenas de la región.
Allí, las mujeres cumplen roles ambiguos. Algunas participan en la propia cadena de producción: extracción, comercialización o servicios en los campamentos. Para muchas, es una estrategia de subsistencia frente a la falta de alternativas.
Pero al mismo tiempo, las mujeres indígenas se han convertido en las principales defensoras ambientales de la región. Lideresas de comunidades amazónicas denuncian la contaminación, la trata de personas y la violencia asociada a los enclaves mineros. Estas mujeres enfrentan amenazas y criminalización, pero continúan exigiendo interlocución directa con el Estado (Zambrano, Bustamante, & Jáuregui, 2018).
Su lucha muestra que las mujeres no son solo víctimas pasivas de estas economías ilegales: son interlocutoras políticas y agentes de resistencia activa.
Flor de María Vega: coraje institucional frente a las mafias
El liderazgo femenino también se manifiesta en espacios institucionales. Un ejemplo emblemático es el de la fiscal peruana Flor de María Vega Zapata, reconocida con el Premio Mujeres Coraje 2019 por su lucha contra mafias de minería y tala ilegal vinculadas a la trata de personas.
Bajo su conducción, se lograron sentencias históricas y la recuperación de millones en recursos ilegales (Actualidad Ambiental, 2019). Su trayectoria evidencia que la presencia femenina es crucial no solo en comunidades locales, sino también en las estructuras estatales de justicia y seguridad.
Poder patriarcal y múltiples violencias
Aunque existen múltiples experiencias de liderazgo y resistencia, no se puede ignorar que la participación de las mujeres en economías ilegales ocurre en condiciones de desigualdad. (Orozco Zevallos, 2017)
En campamentos mineros, muchas son víctimas de trata y explotación sexual (Medina, Grados, & Grados, 2021). En las redes de narcotráfico, son utilizadas como correos humanos (“mulas”), sometidas a riesgos enormes y criminalizadas con duras penas. Y en sus propias comunidades, pueden ser cuestionadas por asumir roles tradicionalmente masculinos. (Fernández Godenzi, Lindley Llanos, Gonzalez Espinosa, & Carranza Risco, 2023).
Aquí es imprescindible aplicar la perspectiva de la interseccionalidad: género, etnia, clase, edad y ruralidad se cruzan para generar vulnerabilidades específicas. No es lo mismo la experiencia de una mujer campesina en el Monzón, que la de una lideresa indígena en Madre de Dios o la de una fiscal en Lima.
Por todo ello, es importante enmarcar el protagonismo femenino en la lucha contra las economías ilegales no solo desde la victimización, sino también desde la resistencia, el liderazgo y la demanda de justicia social y ambiental. Temas que fueron discutidos recientemente en la Conferencia de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos (AHRI), en donde se abordaron las múltiples dimensiones del crimen organizado y los impactos en poblaciones vulnerables, resaltando el papel activo de las mujeres en procesos de defensa territorial y en la construcción de respuestas frente a redes criminales que operan en la región andina. (Conferencia AHRI, 2025).
Hacia políticas públicas con enfoque de género
Las políticas estatales frente al crimen organizado y las economías ilegales han estado dominadas por la lógica punitiva. Sin embargo, la represión por sí sola no basta. Es indispensable avanzar hacia respuestas integrales con enfoque de género e interseccionalidad.
Algunas líneas de acción clave incluyen:
- Seguridad y justicia con perspectiva de género. Adaptar leyes y protocolos para reconocer los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres
- Alternativas económicas sostenibles. Invertir en programas de inclusión productiva que ofrezcan empleos dignos en comunidades vulnerables
- Protección efectiva a defensoras. Implementar mecanismos de seguridad y apoyo para lideresas y activistas criminalizadas.
- Participación política y comunitaria. Asegurar que las mujeres tengan voz y voto en las decisiones sobre seguridad y desarrollo, desde lo local hasta lo nacional.
- Enfoque interseccional. Reconocer la diversidad de trayectorias: indígenas, campesinas, urbanas, jóvenes, migrantes
De la victimización a la agencia
El análisis de las economías ilegales y el crimen organizado en América Latina no puede seguir ignorando a las mujeres como sujetas activas de estos procesos. En el Perú y en la región andina, ya existen pruebas contundentes de que las mujeres son protagonistas: desde las madres campesinas que apuestan por el desarrollo alternativo, hasta las defensoras indígenas que protegen sus territorios y las fiscales que enfrentan a las mafias en tribunales.
Escuchar, proteger y potenciar el liderazgo femenino no es solo un imperativo de derechos humanos y equidad de género. Es, además, una condición indispensable para construir sociedades más seguras, más democráticas y más sostenibles.
Referencias:
Actualidad Ambiental. (2019, 7 de marzo). Mujeres Coraje: Premian a fiscal peruana por luchar contra mafias de minería y tala ilegales.
Alonso, L., Loaiza, L., Suárez, N., Castellanos, D., & Cárdenas, J. D. (2020). Mujeres y crimen organizado en América Latina: más que víctimas o victimarias.
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA. (2017). Estrategia nacional de lucha contra las drogas 2017-2021.
Conferencia de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos (AHRI. (2025): Protegiendo los derechos humanos ante la difusión global del crimen organizado. Pontificia Universidad Católica del Perú. IDEHPUCP
Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (2019). Mujeres y política de drogas.
Cruz Olivera, L., Garcia Castro, T., Ledebur K., Pereira I. (2020). Movilización de mujeres cultivadoras de coca y amapola para el cambio social
Cuesta Astroz, I., Mazzoldi Díaz, G., & Durán Díaz, A. M. (2017). Mujeres y la economía cocalera en el Putumayo: roles, prácticas y riesgos. Fundación Ideas para la Paz.
Cuesta Astroz, I., Mazzoldi Díaz, G., & Durán Díaz, A. M, I. (2017). Roles de las mujeres en los enclaves cocaleros en el Putumayo [Infografía]. En Mujeres y la economía cocalera en el Putumayo: Roles, prácticas y riesgos. Fundación Ideas para la Paz.
García, Paula. A. G. (2022). Mujer: agente de cambio en la sustitución de los cultivos ilícitos en Colombia. Revista de la Universidad de La Salle, 1(90), 235-248.
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), & GPDPD. (2018). Historia de Moly Checya y su familia: del cultivo de coca al café en Perú. En: Historias del Perú.
Godenzi, Adriana Fernández, Llanos, Valeria Lindley, Espinosa, Macarena Gonzalez, & Risco, Ana Sofía Carranza. (2023). Mujeres y tráfico ilícito de drogas en el Perú: Trayectorias al delito entre violencias y resistencias. Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía, 8(2).
Goudsmit Lambertín, A. (2021). Mujeres Cultivadoras de Coca: Historias de Lucha y Resiliencias.
Medina, C., Grados, M., & Grados, C. (2021). Balance sobre la situación actual de la trata, explotación sexual y violencia sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios y Piura. PROMSEX y Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).
Orozco Zevallos, O. (2017). Pallaqueras entre piedras y oro: Diagnóstico participativo en las regiones de Arequipa, Ayacucho y Puno. Instituto Redes de Desarrollo Social – RED Social.
Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). (2025). Informe sobre deforestación minera en Madre de Dios.
Zambrano, G., Bustamante, M., & Jáuregui, A. (2018). Agenda indígena: Mujeres indígenas awajún y wampís Región Amazonas. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Democracia y Derechos Humanos.