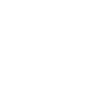El marco general de las políticas anticorrupción

En la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, el 57% de entrevistados considera que la corrupción es el principal problema del país, por encima de la delincuencia y la falta de seguridad. Esta creciente percepción se ha ido construyendo a largo de varios años, en los que han ocupado los titulares grandes escándalos como: la redes de corrupción identificadas en los gobiernos regionales, siendo emblemáticas las que operaron en Áncash y Tumbes; el caso “Lava Jato” y sus vínculos con los principales líderes políticos del país; y los “cuellos blancos del puerto”, que reveló una enorme red en el Poder Judicial y en el ya extinto Consejo Nacional de la Magistratura.
La corrupción puede ser entendida como el mal uso del poder público para obtener un beneficio indebido y, a la vez, como abuso de poder que produce injusticia y como vulneración de derechos fundamentales. Su presencia corroe las instituciones y debilita el tejido social, quita recursos para el desarrollo, afecta la eficiencia de los servicios básicos, daña la moral pública e incluso afecta la autoestima colectiva. Hoy queda claro que la lucha contra la corrupción no es un asunto que compete solo al sistema de justicia, sino a todas entidades del Estado, al sector privado y a los ciudadanos en general.
Es posible afirmar que el Estado peruano está hoy mejor preparado para enfrentar la corrupción, pero el camino aún es largo. Más allá de la coyuntura (esta suerte de “primavera anticorrupción”), contamos con una Política y un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobados en 2017 y 2018, respectivamente, en los que se han establecido tres ejes de intervención: fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado; identificación y gestión de riesgos; y fortalecimiento de la capacidad de sanción. La mayor cantidad de acciones propuestas en el Plan se enmarcan, acertadamente, en los dos primeros ejes.
Uno de los aspectos novedosos de este Plan con respecto a los anteriores es la incorporación del enfoque de “integridad”, influido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para la OCDE, los enfoques tradiciones han mostrado una “eficacia limitada”, por tanto se requiere un abordaje más amplio que promueva la formación de funcionarios y ciudadanos íntegros. Bajo esta mirada, la integridad pública se refiere a “la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público”.
La tarea es enorme. Se requiere producir una nueva institucionalidad, que contemple mecanismos efectivos de coordinación entre las entidades involucradas en la lucha contra la corrupción, y una decisión política constante. Pero los cambios institucionales no generan automáticamente cambios en los comportamientos de los ciudadanos y los funcionarios públicos. Para ello necesitamos construir un espacio compartido de valores y creencias sobre lo que consideramos justo, correcto, íntegro, y capacidad de indignarnos y reaccionar frente a su incumplimiento. La alta tolerancia hacia la corrupción que evidencian encuestas de percepción (como las que elabora Proetica), es parte de una cultura que urge cambiar.