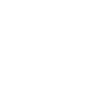El Estado y la escuela de las buenas madres

29/8/2022
La escuela de las buenas madres
Frida, una madre joven que afronta un divorcio y busca demostrar que es capaz de sostener una familia, debe decidir entre cumplir o no con su trabajo en una universidad, asumiendo el costo de dejar sola un momento a su hija de un año y medio. Solo será una hora o dos, máximo —se dice a sí misma, segura de poder ir, volver y que su hija ni siquiera lo note—, no es necesario molestar a su exesposo o a algún conocido. Pero al cabo de apenas una hora la madre recibe una llamada fatal. Su hija empezó a llorar, los vecinos llamaron al servicio social y, al cabo de un proceso sumarísimo por abandono de su menor (a la cual por suerte no le pasó nada durante su ausencia), se le retiró la custodia de la pequeña. No solo eso, la mujer descuidada debe ir a un establecimiento de resocialización por un año donde aprenderá, gracias a una metodología que incluye muñecas robots inteligentes con las cuales deberá interactuar, a dejar de lado su egoísmo hasta convertirse en una buena madre. Claro, previa decisión de la asistenta social a cargo y de un juez de familia que tendrá la posibilidad de evaluar, con grabaciones y tests cognitivos, la actitud de la mujer durante todo el año de reeducación. El estado es en última instancia, casi literalmente, juez y parte para definir qué es lo mejor para la pequeña hija de Frida y para otros niños y niñas que, por descuido, dolo o algo peor, no deben ser dejados al cuidado de sus padres o madres.
Este no es obviamente un caso de la vida real sino el argumento futurista de la novela “La escuela de las buenas madres”, de Jessamine Chang. La novela pone en cuestión los modelos de maternidad, el uso de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, pero sobre todo abre un debate sobre hasta dónde puede o debe intervenir el Estado para definir si un individuo —una madre en este caso— cumple con lo que se espera de él o ella en la sociedad. En estos tiempos en que los extremismos se confunden solo para criticar el rol del Estado a menos que cumpla con sus intereses, y en el que los sistemas políticos parecen inadecuados para responder a las nuevas necesidades del mundo post pandemia, la ficción nos trae —como lo ha hecho de manera magistral Margaret Atwood, por ejemplo— una muestra de lo que puede ser el exceso de confianza en la tecnología y la forma en que los nuevos totalitarismos y autoritarismos se perfilan para construir sobre la base de la manipulación, el engaño y la mentira, “un mundo mejor”.
¿Y dónde está el Estado?
¿Cómo leer esta novela ambientada en Philadelphia, en el Perú de hoy, donde se discute si hay o no presencia del Estado más allá de ciertos espacios de la capital? El Estado, valgan verdades, está en todos lados, solo que con distinta intensidad. En los lugares donde viven las gentes acomodadas, el Estado es tan débil que se recurre a la empresa privada para recibir servicios que deberían ser públicos: seguridad, educación, salud, etc. En el “Perú profundo”, el Estado está tan lejos geográficamente como mentalmente; esos mismos servicios básicos que se pueden suplir con dinero, se asumen naturalmente como de mala calidad por ser gratuitos. Pero lamentablemente casi en ningún lugar se entiende que exista una correspondencia entre lo que uno contribuye —pagando impuestos, por ejemplo— con lo que puede recibir como servicio del Estado.
Más allá de eso (pregúntese usted mismo si pagaría impuestos si le dieran la posibilidad de no hacerlo), existe un problema adicional. En nuestra relación con las instituciones ejercemos algo que puede ser caracterizado como una “moral flexible”. Me irá mejor si el que tiene poder es de mi familia o una amistad cercana y, de acuerdo a esa “moral flexible”, algo puede ser considerado parte de la corrupción generalizada o simplemente una peccata minuta si es que el favorecido soy yo o alguien de mi entorno. No es cierto que sea un fenómeno que se da sobre todo en las regiones. Nuestra propia distancia desde la capital puede hacernos pensar eso, pero lamentablemente es cierto eso de que total corrupción hay en todos lados (o casi).
Pensemos en cualquier lugar del país y en cualquier tipo de relación con las instituciones. De hecho, la forma en que nos relacionamos con el Estado es lejana cuando no agresiva —una encuesta sobre discriminación de 2017 daba cuenta de que los lugares donde se sentían más discriminadas las personas eran los lugares públicos como comisarías o postas médicas — y en muchos casos se corresponde con un patrón de informalidad que linda con la ilegalidad, cuando no lo es abiertamente.
El problema es que hemos dejado que ese patrón se haya instalado finalmente en nuestras instituciones en todo nivel, desde el local hasta el central. Hoy, como nunca antes, muchos de nuestros representantes responden a intereses mafiosos informales o ilegales que buscan alejarse del Estado, por lo que es natural que desde el Ejecutivo y el Legislativo —pero también en el Poder Judicial y el Ministerio Público—, sintamos que quienes van ganando la partida son las universidades bambas, los que se aprovechan de los recursos naturales (como minería o tala) de forma ilegal, los transportistas informales, y un largo etcétera. En esa flexibilización hemos dejado que intereses subalternos se impongan al interés nacional, que pocos parecen siquiera dispuestos a defender.
Una nueva relación con el Estado
El Estado es entonces percibido ya no solo como un botín sino como un espacio libre en el que mientras mis intereses sean respondidos estará bien mientras que lo público —el interés común—no importa. Y es eso justamente lo que necesitamos recuperar, la noción de Estado y de lo público. Personalmente creo que los partidos políticos no son actualmente los canalizadores de los verdaderos intereses ciudadanos. Hace mucho que dejaron de intentar tener una representación en la que la ciudadanía pueda confiar. Se imponen las cuotas y las prebendas. Solo en tiempos de elecciones los partidos se vuelven atractivos, pero lamentablemente más para aquellos que buscan beneficiarse del Estado antes que construir un mejor país participando en él.
¿Hay forma de romper este desinterés? Las reformas políticas se han pensado sobre la base del actual sistema de representación de partidos. ¿Hay forma de pensar en algo más allá? ¿Algo que articule de manera adecuada las demandas ciudadanas por mejores servicios y el verdadero interés en construir un Estado en que se piense realmente en las necesidades del país? Creo que hay muchos ciudadanos e incluso algunos movimientos organizados dispuestos a hacerlo.
He aceptado formar parte de Propuesta País justamente por eso, porque en un tiempo de dudas es necesario hacerse preguntas que vayan a cuestionar el propio orden establecido, siempre dentro de los cauces democráticos y con respeto a las instituciones —yo mismo tengo el orgullo de formar parte de una de ellas, de las más antiguas y sólidas, el servicio diplomático—. Creo que hay aun espacio para pensar nuevas formas de asociarnos y de recuperar el valor de lo público, de demostrar que el Perú es un Estado viable y con futuro.
Finalmente, las personas pasaremos y el Perú quedará. Debemos esmerarnos en encontrar cómo reconstruir ese vínculo que parece perdido con él pero que se repara —aunque sea de manera tenue o simbólica— cuando nos ponemos una camiseta de la selección o nos enorgullecemos por nuestra cultura (nuestros sitios arqueológicos, bailes, música, costumbres y gastronomía) o cuando un peruano o una peruana consigue un logro a nivel mundial.
Quizás allí esté la raíz de una posible solución a este problema. Es urgente seguir pensando cómo promover la representación desde ese nivel, más allá de nuestra incertidumbre o pesimismo actual. Nuestros hijos nos lo agradecerán.